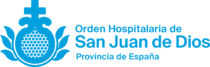Mª Jesús del Yerro Álvarez
Miembro Comisión Deontológica del Colegio de Médicos. Madrid (España)
Presidente Comisión de Garantía y Evaluación. Comunidad de Madrid (España)
Especialista en Ética Médica y Responsabilidad Profesional. Madrid (España)
En el mundo aproximadamente una de cada ocho personas padece un trastorno mental lo que supone más de 970 millones de personas afectadas y esta cifra se está incrementando (OMS).
En España 1/10 adultos y 1/100 niños tienen un problema de salud mental. Las mujeres casi el doble que los hombres, y los niños más que las niñas.
Diversos estudios convergen en estimar que en torno al 0,35% de la población general presenta un trastorno mental grave. Según esto, en España habría aproximadamente 165.165 ciudadanos con un trastorno mental grave.
A continuación, se definen los conceptos de autonomía y vulnerabilidad que dan título a la ponencia:
01 | Autonomía
La palabra autonomía procede del griego y está formada por dos vocablos: autos («uno mismo») + nomos («costumbre, ley “).
La Real Academia de la Lengua Española la define como la condición de quien, para ciertas cosas, no depende de nadie. Autonomía de la voluntad: capacidad de los sujetos de derecho para establecer las reglas y conductas para sí mismos, y en sus relaciones con los demás, dentro de los límites que la Ley señala.

Por su parte la OMS (2001) y el IMSERSO (2004) se refieren a ella como la capacidad de tener control sobre la propia vida, escoger y decidir independientemente de si la persona padece alguna dependencia o discapacidad, por lo tanto, es la capacidad de la persona de administrarse y gestionar su propia vida y sus dependencias, si existen.
En el ámbito de la Bioética una definición que goza de suficiente consenso es la de Pablo Simón Lorda (2008) que refiere la capacidad de las personas para realizar actos autónomos es aquella situación psíquica que permite comprender la situación a la que se enfrentan, los valores que están en juego y los cursos de acción posibles con las consecuencias previsibles de cada uno de ellos, para, a continuación, tomar, expresar y defender una decisión que sea coherente con su propia escala de valores. Por tanto, el ser capaz implica funciones cognitivas (comprensión), volitivas (elección), afectivas (aprehensión) y asociativas (razonamiento), con la autenticidad como marco.
Para que las personas puedan realizar autos autónomos precisan, además de capacidad, que sus acciones sean intencionales (no actos automáticos), ausencia de coerción externa (coacciones, amenazas, chantaje emocional) o de interna (creencias erróneas, ideas delirantes, sentimientos de culpa o de ser una carga para los demás, descontrol impulsos, inestabilidad emocional) y autenticidad (compatible con creencias, valores y estilos de vida previa).
Para que las personas puedan ser autónomas es necesario que se den condiciones estructurales favorables. Es decir, que exista libertad de expresión, de asociación, de conciencia, de elección religiosa, de participación política, de vivir libre de violencia, de expresión sexual y de movimiento. Para ejercer la libertad es necesario también contar con oportunidades de educación, trabajo, participación política y ejercicio de derechos. Tanto las condiciones como las oportunidades han de ser fomentadas por el Estado.
Además, es necesaria la autolegitimación, es decir, que las personas se den a sí mismas autoridad para ejercer el control práctico sobre su vida, definir sus motivaciones para la acción, así como sus propios valores. Consiste en percibirse y ser percibido como alguien capaz de autogobernarse, no solo en un sentido intersubjetivo sino práctico. Pero no basta tener habilidades para ser una persona autónoma, sino que es necesario contar con condiciones y oportunidades que permitan concretar las propias elecciones. Por todo lo anterior, la autonomía exige contar con relaciones afectivas y de cuidado, ejercer un cuerpo robusto de derechos y ser valorados socialmente (Anderson y Honneth 2005; Mackenzie 2014).
02 | Vulnerabilidad
Esta palabra procede del latín “vulnus”, que significa herida, golpe, punzada, y también desgracia o aflicción. Al mismo campo semántico pertenecen: “vulneratio”: herida o lesión y “vulneràte”: herir o lastimar.
Por su parte, el Diccionario de la RAE define como vulnerabilidad como calidad de vulnerable. Debilidad, fragilidad, inseguridad, flaqueza y vulnerables aquel que puede ser herido o recibir lesión, física, psíquica o moralmente.
A pesar de ser aparentemente tan comprensible y conocido, el término vulnerabilidad encierra una notable complejidad, con múltiples significados, aplicables a ámbitos muy diversos: desde la posibilidad de un humano de ser herido hasta la posible intromisión en un sistema informático.
A lo largo del tiempo, la vulnerabilidad se ha ido asociando no sólo con las condiciones del individuo sino, cada vez más, con las condiciones del medio en que su vida se desarrolla, dando lugar a la necesidad de incorporar los aspectos socioculturales en la comprensión de este concepto. Se habla de poblaciones vulnerables, para referirse a aquellos grupos de personas que, a consecuencia de las condiciones del medio en que viven, están en una situación de mayor susceptibilidad al daño.
Aun siendo intrínseca al ser humano, no es una característica estable e inmutable, antes bien es dependiente, al menos en parte, de factores que pueden cambiarse, en los que se puede intervenir. Existirán al menos dos tipos de vulnerabilidad humana: una vulnerabilidad antropológica, entendida como una condición de fragilidad propia e intrínseca al ser humano, por su ser biológico y psíquico y una vulnerabilidad socio-política, entendida como la que se deriva de la pertenencia a un grupo, género, localidad, medio, condición socio-económica, cultura o ambiente que convierte en vulnerables a los individuos. Autores como Kottow (2003), a este segundo tipo proponer llamarlo susceptibilidad.
Un concepto que se ha desarrollado ligado a la concepción de vulnerabilidad es el de las capacidades.
Sen y M. Nussbaum (1993) trabajaron juntos en el Informe sobre desarrollo humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y han elaborado sendas propuestas de análisis de las capacidades humanas como clave del desarrollo. Es decir, se definen unas funciones centrales en la vida humana, cuya presencia o ausencia es indicador de una auténtica vida humana, de tal modo que, si una persona carece de estas capacidades, no puede tener una vida humana buena. La lista de capacidades varía (salud, vida, pensamiento, de relación, etc.) y es susceptible de revisión.
Sin embargo, lo interesante de este planteamiento es el énfasis puesto en que es una exigencia moral brindar las oportunidades o garantías necesarias para que se desarrollen las capacidades, lo cual, en muchos casos, es sinónimo de compensar las diferencias existentes entre los individuos, debidas a la “lotería de la vida”. Cambia el foco: de la protección de los derechos, a la provisión de garantías legales para asegurar la calidad de vida de individuos y grupos.
Este concepto ha sido rescatado por los llamados “Principios de la bioética europea”, elaborada a partir del Proyecto BIOMED II titulado “Basic ethical Principles in european bioethics and biolaw”, y llevado a cabo por un conjunto de expertos de diversas disciplinas y países. El trabajo se publicó de la mano de J.D. Rendtorff y P. Kemp en el año 2000 y supone una alternativa al clásico enfoque de los principios de la bioética, propuestos por el Informe Belmont y, posteriormente, por T. Beauchamp y J. Childress. Los principios propuestos son:
- Autonomía: Ligada a la idea de capacidad. Englobaría cinco cualidades: Capacidad de creación de ideas y metas vitales, Capacidad de introspección, autogestión y privacidad, Capacidad de reflexión y acción sin coacción, Capacidad de responsabilidad personal e implicación política, Capacidad de consentimiento informado.
- Integridad: Se refiere a la totalidad de la vida, entendida desde una perspectiva narrativa, Implica la idea de totalidad, de completitud, y tiene que ver con la corrección, la honestidad, el buen carácter. El cuerpo se concibe como una esfera privada, y observar este principio de integridad será indispensable para la confianza entre sanitario y paciente. En última instancia supone el respeto a la identidad y la integridad, en el contexto de la vida individual.
- Dignidad. Se expresa de modo claro que la dignidad no puede ser reducida a autonomía, antes bien, debe ser considerada un valor intrínseco. Pero también es un asunto de moralidad construida en las relaciones humanas, por ello tiene una dimensión intersubjetiva. La dignidad se otorga, de modo que es también una expresión de la idea de reconocimiento. En todos los casos, el principio de dignidad hace referencia al valor intrínseco y a la igualdad fundamental de todos los seres humanos.
- Vulnerabilidad. Son dos las ideas básicas expresadas por este principio: la fragilidad y finitud de la vida y el principio moral que requiere el cuidado del vulnerable. No sólo requiere no-interferencia en la autonomía, integridad y dignidad de los seres, sino que reciban ayuda para permitirles desarrollar su potencial. Así, hay derechos positivos a la integridad y la autonomía que se fundamentan en las ideas de solidaridad, no-discriminación y comunidad.
Hay que tener en cuenta que todos estos principios no habitan en una suerte de paraíso teórico, sino que todos ellos han de ser considerados en al marco de la justicia. Una ética basada únicamente en la razón es una ética sin corazón. una ética excesivamente impersonal y fría, que, acogida a sus principios, no atiende a la realidad de la vida. Por su parte, el olvido de la justicia y su énfasis en la imparcialidad y en los derechos, lleva a una ética débil y arbitraria, poco útil para las decisiones más allá del nivel estrictamente individual.
Todos somos responsables de los otros humanos, aunque no seamos culpables. Lo cual supone una forma de cuidado también por el lejano, por el “extraño moral”, con quien no me unen vínculos más allá de la mera constatación de nuestra misma condición humana. No somos diferentes de la víctima, también somos vulnerables y podríamos sufrir el mismo daño, lo cual nos hace pensar qué desearíamos si nos encontráramos en la misma situación. De ahí que la fragilidad exija la responsabilidad: la realización de la justicia a través de la solidaridad. No puede haber justicia sin solidaridad, ésta es su condición de posibilidad y compensa sus deficiencias.
La vulnerabilidad no es un concepto unívoco o neutro, algunos de sus usos pueden conducir a la subordinación de grupos que a lo largo de la historia han sido excluidos. Bajo una mirada paternalista, que busca protegerlos, pero que falla en reconocerlos como sujetos iguales, lo que naturaliza los procesos sociales que alimentan la vulnerabilidad. Etiquetar a un grupo como vulnerable contribuye a estereotipar a las personas como víctimas, dependientes e incluso patológicas, lo que puede fomentar la exclusión social y la discriminación (Mackenzie, Rogers y Dodds 2014).
03 | Las personas con trastorno mental
Los trastornos mentales pueden ir asociados a importantes discapacidades que pueden reducir las posibilidades de que la persona pueda llevar una vida autónoma, especialmente en lo que se conoce como Trastorno Mental Grave (TMG), que se define de acuerdo con tres dimensiones: el diagnóstico, especialmente los trastornos psicóticos (excluyendo los orgánicos) y algunos trastornos de personalidad, la duración de la enfermedad y del tratamiento, que ha de ser superior a dos años y la presencia de discapacidad o disfunción moderada o severa del funcionamiento global (laboral, social y familiar) (Instituto Nacional de Salud Mental USA, NIMH, 1987).
Las áreas del funcionamiento que pueden estar afectadas son: los autocuidados, la autonomía, el autocontrol, las relaciones interpersonales, el manejo del ocio y tiempo libre y el funcionamiento cognitivo
Algunas de las causas que provocan una mayor vulnerabilidad en las personas con TMG están relacionadas con el estigma propio de la enfermedad mental, que provoca soledad y aislamiento, la carencia de una red de apoyo o de empleo, que genera dependencia personal, asistencial y económica, la dificultad para acceder a la información y a los recursos por inadecuación de éstos a sus necesidades, la discriminación y el rechazo social. En el caso de las mujeres suele añadirse la menor credibilidad que se concede a su relato, una baja autoestima, el sentimiento de no ser capaces de afrontar su vida en solitario, lo que favorece que con frecuencia puedan experimentar relaciones desiguales y una mayor tendencia a justificar las relaciones abusivas hacia ellas debido al sentimiento de poca valía.
Todavía hoy en día, muchos profesionales sanitarios parten de una premisa errónea que constituye una auténtica injusticia epistémica (Fricker, 2007), que silencia el discurso del paciente o se descarta como carente de valor, a pesar de vivenciar y conocer la enfermedad en primera persona.
El excesivo énfasis en la vulnerabilidad puede traducirse en la consideración de todas estas personas como incapaces de tomar decisiones, a pesar de las múltiples investigaciones y de la experiencia clínica que confirman lo contrario. Cuando cuestionamos la capacidad de otra persona para tomar decisiones de acuerdo con sus intereses y preferencias, sólo porque es miembro de un colectivo vulnerable, implica que no se lo está reconociendo como interlocutor válido, que se le margine de la toma de decisiones que le afectan y que se vulnere su derecho a la autonomía.
En nuestro ordenamiento jurídico se presupone que toda persona es capaz y, cuando decimos que alguien no tiene capacidad suficiente, hay que demostrarlo sin lugar a duda. La capacidad, además, se debe evaluar siempre en relación con una decisión concreta (“ser capaz para…”) no como una aptitud genérica ni global. Esto no significa que en situaciones de descompensación psicopatológica las personas no puedan tener afectada su capacidad para la toma de decisiones, pero esta afectación ni es permanente ni global para cualquier tipo de decisión. Esta no es la norma, sino la excepción.
Ganzini et al. (2004) analizaron los errores más frecuentes entre profesionales a la hora de la evaluación de la capacidad y apuntaron como el error más frecuente la creencia de que si una persona muestra incapacidad para tomar un determinado tipo de decisión clínica, también será incapaz en todas las demás. Abundando en esto, señalan 10 mitos con respecto a la capacidad de tomar decisiones
- Si un paciente es incompetente para tomar una decisión, lo es también para todas las demás.
- Se puede suponer la falta de capacidad para tomar decisiones cuando el paciente mantiene una opinión contraria a la del médico.
- No hay necesidad de evaluar la capacidad salvo si el paciente mantiene la opinión contraria a la del médico.
- La capacidad para tomar decisiones es un fenómeno de todo o nada.
- Alteración cognitiva es igual a falta de capacidad para tomar decisiones.
- La falta de la capacidad para tomar decisiones es una condición permanente.
- Aquellos pacientes a los que no se les ha proporcionado información relevante y consistente sobre sus tratamientos carecen de capacidad para tomar decisiones.
- Ningún paciente que padezca ciertos trastornos mentales tiene capacidad para tomar decisiones.
- Aquellos pacientes ingresados involuntariamente no poseen capacidad para tomar decisiones.
- Únicamente expertos en salud mental pueden evaluar la capacidad para tomar decisiones.
En la misma línea, Simón y Torrel (2022) elaboraron diez pautas clave para la valoración de la capacidad en personas con trastorno mental:
- La capacidad de hecho de una persona mayor de edad se presume SIEMPRE. Lo que hay que poner de manifiesto es la incapacidad.
- En caso de que exista duda sobre la incapacidad de una persona y no pueda despejarse aceptablemente, debe primar SIEMPRE la consideración de la persona como capaz para tomar sus propias decisiones.
- Es imprescindible asegurar que el proceso de INFORMACIÓN del paciente es adecuado, en cantidad y calidad, para evitar que fallos de la información sugieran falsamente incapacidad para decidir. Alta empatía y comunicación son imprescindibles.
- Es asimismo necesario asegurar que la persona evaluada obra con LIBERTAD, sin presiones externas, con voluntariedad plena, para evitar que ello pueda interferir en la percepción sobre su grado de capacidad para decidir.
- El evaluador NO debe valorar si la decisión que toma el paciente es, a su juicio, acertada o errónea o si está de acuerdo o no con ella. El fin de la evaluación es asegurarse que el proceso de razonamiento del paciente es correcto y que su decisión final –sea cual sea– es un reflejo de su personalidad, de su identidad y autogobierno. DECISIÓN RAZONADA, AUNQUE NO SEA RACIONAL.
- La presencia de enfermedad mental o deterioro cognitivo leve NO significa necesariamente que la persona sea incapaz. Una persona con un cuadro depresivo leve o moderado, o con fallas de memoria puntuales, puede tomar perfectamente muchas decisiones trascendentes para su vida.
- La herramienta principal de evaluación de la capacidad es una ENTREVISTA CLÍNICA con el paciente, una conversación narrativa y empática que permita valorar si comprende la información y pondera su significado, razonando sus motivos y tomando una decisión coherente con lo anterior.
- Las herramientas específicas de evaluación del deterioro cognitivo, de la salud mental o de la capacidad tienen un papel de ayuda en este proceso, pero NO deben ser el eje principal de la evaluación.
- En caso de duda, puede consultarse con OTRO profesional sanitario experto. Pero este debe tener claro que el objetivo es evaluar la capacidad, NO hacer un diagnóstico de salud mental o enfermedad neurológica. El punto clave es si la posible existencia de patologías en dichos ámbitos supone o no un menoscabo de la capacidad de decidir.
- El proceso de evaluación de la capacidad debe ser cuidadosamente REGISTRADO en un informe detallado.
Otra injusticia que se comete con estas personas es el considerarlas a todas como potencialmente violentas, cuando lo cierto es que son víctimas de violencia por parte de terceros con mucha más frecuencia que agresores y que la mayoría de los actos violentos son cometidos por personas sin trastornos mentales (Arbach y Andrés-Pueyo, 2007).
La revisión realizada, junto al análisis de la relación entre violencia y trastornos mentales (Echeburúa y Loinaz, 2011), no nos permite afirmar que las personas con trastornos mentales, como norma, sean violentas en general o supongan un mayor riesgo de conducta violenta. Se puede afirmar que las personas con un trastorno mental corren mayor riesgo de implicarse en situaciones violentas en las que es más frecuente que ejerzan el papel de víctima que el de agresor.
Algunas de las siguientes cifras pueden dar una idea de la magnitud de este problema. En EE. UU. más del 25% de las personas con un Trastorno Mental Grave (TMG) en tratamiento han sido víctimas de un delito violento durante el último año, lo que representa una proporción once veces mayor a la de la población general (Teplin, McClelland, Abram y Weiner, 2005).
Las cifras globales de pacientes victimizados pueden alcanzar el 45% durante el último año y hasta el 90% a lo largo de toda la vida (Choe et al., 2008; Dean et al., 2007; Maniglio, 2009; Silver et al., 2005; Snowden y Lurigio, 2007), cifra que supera a la de pacientes implicados en conductas violentas.
En nuestro medio, en el caso de las mujeres con problemas de salud mental, más del 40% han sido víctimas de violencia sexual a lo largo de su vida y, en la mitad de estos casos, el profesional de salud mental que la trataba desconocía este hecho. Por otra parte 3 de cada 4 mujeres con TMG han sufrido violencia en el ámbito familiar alguna vez en su vida, el 80% de las mujeres con TMG y que tienen pareja han sufrido violencia de género y el 52% han sido víctimas de violencia intrafamiliar. El riesgo de que una mujer con TMG de sufrir violencia en la pareja es entre 2 y 4 veces superior a las mujeres en general (FEDEADES, Guía de Salud Mental 2017)
La incomprensión social de las personas con enfermedad mental hace que los falsos mitos sobre su violencia y agresividad provoque que sea muy difícil visualizar la violencia que sufren.
04 | Conclusiones
Según el concepto que apliquemos la vulnerabilidad puede constreñir el campo de la autonomía, lo que con frecuencia afecta a las personas que padecen un trastorno mental. La promoción de la autonomía del enfermo mental debe ser uno de los principales aspectos trabajados por los profesionales de salud, incluso como forma de ampliar la capacidad de decisión del paciente, a veces, demasiado debilitada. En la búsqueda de la recuperación, aunque sea parcial, debe enfocarse la autodeterminación del enfermo, incluso como forma de restablecer posibilidades, libertades e incluso derechos limitados por su condición (Costa et al,2007).
Los profesionales de la salud tenemos la obligación ética de asegurar que los pacientes participen activamente, según factibilidad, en la elección de su propia atención de salud (Ganzini et al., 2005). La Toma de Decisiones Compartida está tomando importancia en la política de atención en salud, porque se ha demostrado que los pacientes participan más, generando mayor adherencia y más satisfacción en general para el paciente, su familia, el médico o el equipo de salud, y ha mostrado, incluso, que su uso promueve mayor eficiencia en términos económicos.
Los modelos que buscan la recuperación personal (funcional), antes que la recuperación clínica, también favorecen la disminución del estigma en estas personas. La empatía, la compasión, el cuidado, la justicia, y el juicio prudencial son una exigencia ética en la atención de las personas con trastornos mentales (S. Ramos Ponzón, 2015).
Debemos potenciar y favorecer el uso de la autonomía de los pacientes promoviendo procesos de información adecuados y la utilización de instrumentos como el consentimiento información o la realización de Instrucciones Previas que permitan conocer cuál es la voluntad, deseos y preferencias de las personas cuando se encuentren en situación de incapacidad.
Es necesario que en la formación de todos los médicos se incluya la enseñanza de la valoración de la competencia de sus pacientes, que existan criterios y métodos de evaluación uniformes y que se incluyan los valores y creencias de las personas interesadas, reduciendo en la medida de lo posible el peso de los del propio profesional.
Finalmente, recordar que el Plan de acción integral sobre salud mental 2013-2030 de la OMS (2022) tiene como uno de sus objetivos que las personas con trastornos mentales y discapacidades psicosociales puedan emanciparse y participar en la promoción, las políticas, la planificación, la legislación, la prestación de servicios, el seguimiento, la investigación y la evaluación en materia de salud mental. Contribuir a que se haga realidad es tarea de todos.