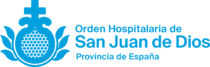Juan Gabriel Rodríguez Reina
Médico especialista en urología y miembro de la Comisión de bioética. Hospital Universitario Puerta de Hierro. Madrid.
La ética de la incertidumbre en el ámbito sociosanitario, especialmente en situaciones de emergencia como las pandemias, se convierte en un tema fundamental para la toma de decisiones en condiciones de alto riesgo y falta de información completa. Así, la incertidumbre no solo se presenta como un desafío técnico o clínico, sino que también tiene profundas implicaciones filosóficas, psicológicas y sociológicas.
Desde una perspectiva filosófica, la incertidumbre es un estado inherente a la condición humana. Como señaló Victoria Camps, esta tensión entre lo que es y lo que quisiéramos que fuera, es el espacio donde surge la ética. Kant también destacaba que la inteligencia de un individuo se mide por la cantidad de incertidumbre que puede tolerar. Así, la incertidumbre puede entenderse en varios niveles: lo impredecible de eventos no anticipados, la aleatoriedad de circunstancias azarosas, la contingencia de lo que puede o no suceder, y lo accidental e imponderable que escapa a nuestras previsiones. Este contexto lleva al individuo a reconocer los límites del conocimiento, y, tal como lo explica Kahneman en su teoría del sesgo de confirmación, donde la mente busca corroborar sus propias suposiciones frente a la falta de certeza, da credibilidad a lo refutable.
Bajo un enfoque psicológico, la incertidumbre tiene un impacto profundo en la toma de decisiones y en las emociones humanas. Las situaciones de emergencia amplifican la confusión, el temor, el caos y la ansiedad, factores que afectan tanto a los profesionales de la salud como a los pacientes, aunque también constituye un reto para la superación de los problemas y el avance científico.

La psicología cognitiva explica cómo la mente humana busca seguridad en medio de la incertidumbre, lo que lleva a crear una presión psicológica formidable. En estos contextos, los profesionales de la medicina deben gestionar, no solo el aspecto técnico de la incertidumbre, sino también su propio estado emocional y el de los pacientes. Por ello, el manejo del estrés y la adaptación a condiciones impredecibles son mecanismos clave que entran en juego en situaciones de incertidumbres sociosanitaria.
Una visión desde la sociología puede permitir exponer la complejidad de los sistemas de atención sociosanitaria en situaciones de emergencia y plantear argumentos de resolución de la problemática. La interdependencia entre médicos, pacientes y el entorno sociosanitario se vuelve crucial, ya que todos los actores deben gestionar simultáneamente la incertidumbre. Aquí surge la importancia de herramientas como el Diagrama de Stacey, que permite seleccionar las acciones más adecuadas en sistemas complejos adaptativos basados en el grado de certeza y nivel de acuerdo sobre la situación. Además, el concepto de justicia y equidad juega un papel clave en la distribución de recursos limitados, exigiendo una racionalización ética que priorice las necesidades más urgentes sin caer en discriminaciones injustas.
Finalmente, los principios éticos que guían la asistencia en situaciones de emergencia incluyen la beneficencia y la no-maleficencia, donde se debe minimizar el daño potencial que puede resultar de un tratamiento en condiciones inciertas. La autonomía también constituye un desafío, pues la falta de información completa o desconocimiento y la urgencia del momento pueden dificultar la obtención del consentimiento informado del paciente. En cuanto a la justicia, la ética demanda una distribución justa de los recursos, priorizando a los más vulnerables y evitando decisiones basadas en prejuicios no éticos.
Este análisis integral pone de manifiesto que la ética de la incertidumbre no ofrece respuestas absolutas, pero sí proporciona un marco para abordar los dilemas que emergen en situaciones de crisis, guiando a los profesionales hacia decisiones más humanas y responsables.
Los aspectos filosóficos de la incertidumbre en el contexto de la ética son profundamente ricos y complejos, ya que tocan temas esenciales sobre el conocimiento, la toma de decisiones y la naturaleza humana. A continuación, se desarrollará más a fondo estos aspectos y su relación con la incertidumbre en situaciones de emergencia sociosanitaria.
02 | 03 | 01 Introducción
La práctica clínica se desarrolla en un entorno intrínsecamente incierto, donde múltiples factores interactúan para generar un escenario complejo y dinámico. El origen de la incertidumbre en el entorno sociosanitario procede de diferentes fuentes y cada una de ellas o todas pueden constituir una situación de difícil enfoque. Entre las fuentes de incertidumbres son destacables las siguientes:
La variabilidad biológica: Desde el momento en el que cada individuo es único, con una constitución genética y una historia clínica particular que influyen necesariamente en la respuesta a tratamientos y enfermedades, también la evolución de la enfermedad constituye un elemento de cierta inseguridad a pesar de los conocimientos científicos. Esta variabilidad biológica hace que sea difícil predecir con exactitud el curso de una enfermedad o la eficacia de una intervención terapéutica.
El papel del azar: El azar juega un papel fundamental en numerosos procesos biológicos y en la evolución de las enfermedades. Eventos aleatorios, inesperados, pueden desencadenar enfermedades, influir en la progresión de estas y determinar la respuesta a los tratamientos. Del mismo modo que el azar ha constituido un elemento clave el descubrimiento de múltiples terapias, también puede constituir un elemento negativo.
La limitación del conocimiento médico disponible: La medicina es una ciencia en constante evolución, y cada avance determina una inmensa proliferación de nuevas preguntas sobre el ser humano.
Por ello, a pesar de los avances científicos, existen aún muchas incógnitas sobre el funcionamiento del cuerpo humano y las causas de muchas enfermedades. Esta falta de conocimiento genera incertidumbre en el diagnóstico y tratamiento de numerosas patologías, más aún cuando nos enfrentamos a situaciones nuevas y desconocidas respecto a su evolución y manejo.
Carencia de habilidades clínicas: Los profesionales de la salud se forman en multitud de aspectos, como la habilidad para interpretar los signos y síntomas, realizar un diagnóstico preciso y tomar decisiones terapéuticas adecuadas. Sin embargo, incluso los profesionales más experimentados pueden enfrentarse dificultades en situaciones complejas o ante enfermedades raras, sin disponer de respuestas adecuadas no ya solo desde el punto de vista de la ciencia sino del individuo.
Posible incorrección de la adquisición de la información: La información clínica se obtiene a través de diferentes fuentes, como la historia clínica, la exploración física y las pruebas complementarias. La adquisición de esta información puede ser origen de errores, por defecto, ausencia o la imposibilidad para acceder a ella, pudiendo llevar a diagnósticos erróneos y a decisiones terapéuticas inadecuadas, que perjudiquen las decisiones en salud.
Interdependencia de diferentes opciones: Muchas veces, los profesionales de la salud se enfrentan a la necesidad de tomar decisiones entre diferentes opciones terapéuticas, cada una con sus propios beneficios y riesgos. La elección de una opción puede influir en la probabilidad de ocurrencia de otros eventos, lo que dificulta la toma de decisiones. La concatenación de eventos en salud es casi inestimable, pero debe ser considerado como un elemento clave en las decisiones clínicas.
Variabilidad ligada a la relación clínica: La relación entre el paciente y el profesional de la salud es un factor clave en el proceso de atención. La forma en que se establece esta relación, las expectativas de cada uno y los factores psicosociales involucrados pueden influir en los resultados del tratamiento.
La presencia de incertidumbre en la práctica clínica tiene diversas implicaciones:
- Necesidad de la toma de decisiones en condiciones de incertidumbre: Los profesionales de la salud deben tomar decisiones importantes a pesar de la falta de información completa.
- Importancia de la comunicación con el paciente: Es fundamental comunicar al paciente las limitaciones del conocimiento médico y las incertidumbres asociadas al tratamiento.
- Valoración de los beneficios y riesgos de cada opción: Es necesario sopesar cuidadosamente los beneficios y riesgos de cada opción terapéutica antes de tomar una decisión.
- Decisiones compartidas: El cambio de modelo relacional acaecido en las últimas décadas exige una intervención más activa por parte de los usuarios del sistema sociosanitario.
- Actualización constante de conocimientos: Los profesionales de la salud deben mantenerse actualizados sobre los avances científicos para mejorar la calidad de la atención, como parte de las obligaciones consustanciales en el desarrollo de sus profesiones.
- Trabajo en equipo: el desarrollo de la actividad sanitaria con la suma del conocimiento de diversas disciplinas es un elemento clave a la hora de conseguir las mejores opciones de resolver la problemática. Aprender a establecer mecanismos relacionales laborales es una obligación ética en beneficio de los pacientes y usuarios de los sistemas de salud. En la misma línea, la colaboración entre diferentes profesionales de la salud puede ayudar a reducir la incertidumbre y a tomar mejores decisiones.
Diferentes conceptos se asocian al concepto de incertidumbre y ofrecen distintas perspectivas para comprender esta realidad. Así, entre ellos, lo impredecible y la aleatoriedad constituyen elementos por los que la vida, lejos de ser un guion escrito, es un constante devenir de acontecimientos imprevisibles. El elemento del azar, como sea comentado, juega un papel fundamental, moldeando nuestros destinos de maneras que a menudo escapan a nuestro control. El azar no es un simple capricho del destino, sino una fuerza que nos recuerda nuestra finitud y la fragilidad de nuestros planes.
En otra línea, la contingencia nos habla de la posibilidad de que las cosas sucedan o no, y de que ninguna de estas opciones es, en sí misma, más significativa que la otra. Esta perspectiva nos invita a aceptar la incertidumbre como parte inherente de la existencia, liberándonos de la necesidad de buscar explicaciones definitivas para todo lo que ocurre. Aunque la ciencia se basa en la racionalidad para su desempeño, otros elementos, como la realidad de los hechos pueden escapar a su comprensibilidad.
Igualmente, los acontecimientos imponderables y accidentales irrumpen en nuestras vidas, alterando nuestros planes y poniendo a prueba nuestra capacidad de adaptación. Estos sucesos nos recuerdan que no somos dueños de nuestro destino y que, a menudo, somos arrastrados por corrientes más grandes que nosotros.
Por contra, la toma de decisiones implica asumir riesgos, es decir, exponerse a posibles resultados negativos. La incertidumbre es inherente a cualquier elección, y la posibilidad de fracaso es una sombra que siempre nos acompaña. Sin embargo, el riesgo también es la condición de posibilidad de la innovación y el crecimiento. Por ello, la incertidumbre no es solo una amenaza, sino también una fuerza impulsora que nos obliga a adaptarnos, a ser creativos y a encontrar nuevas formas de significado y entenderla como motor de vida.
Aceptar la incertidumbre no significa resignarse, sino más bien reconocer nuestra propia vulnerabilidad y la complejidad del mundo que nos rodea.
La capacidad de superar las adversidades y de encontrar sentido en medio del caos es fundamental para vivir una vida plena.
A pesar de la incertidumbre, seguimos construyendo proyectos, forjando relaciones y soñando con el futuro. Esta capacidad de proyectarnos hacia adelante, a pesar de la incertidumbre, es lo que nos hace humanos.
En definitiva, la incertidumbre es una condición humana que nos desafía a vivir el presente con plenitud, a valorar lo que tenemos y a encontrar belleza en la imperfección. Al comprender y aceptar la incertidumbre, podemos vivir una vida más rica y significativa.
Connotaciones de la incertidumbre
La palabra «incertidumbre» es rica en matices y evoca una amplia gama de sensaciones y conceptos. Podríamos establecer múltiples connotaciones de diferente origen, “Emocionales”, como la angustia, inseguridad, ansiedad, duda, miedo, pero también positivas como reto o esperanza; “Cognitivas”, tipo ambigüedad, falta de conocimiento, complejidad o riesgo; “Conductuales”, tipo indecisión, procrastinación, exploración de posibilidades, adaptación, resiliencia, “Filosóficas-existenciales”, asociadas a la condición humana, el significado de la vida, o la libertad.
Su uso en diferentes contextos como el científico, el personal, lo social o el filosófico pueden encontrar un adecuado encuadre en el entorno sociosanitario en situaciones de emergencias y la suma de todas ellas forma un panal perfecto para encuadrar el concepto de incertidumbre.
02 | 03 | 02 La Filosofía de la Incertidumbre
La incertidumbre como condición humana.
Uno de los puntos centrales en la filosofía de la incertidumbre es que se trata de una condición inherente al ser humano y por lo tanto fuente de problemas filosóficos. A lo largo de la historia del pensamiento, muchos filósofos han explorado la idea de que los seres humanos deben navegar entre el conocimiento imperfecto y las expectativas de certeza.
Immanuel Kant, por ejemplo, argumentaba que la inteligencia de un individuo se mide por la cantidad de incertidumbre que es capaz de soportar. Para Kant, la incertidumbre está relacionada directamente con los límites de la razón y el conocimiento humano. Él se planteaba tres preguntas fundamentales en su obra filosófica relativo al conocimiento y la verdad: «¿Qué puedo saber?», «¿Qué debo hacer?» y «¿Qué puedo esperar?». Estas preguntas reflejan las fronteras del entendimiento humano, donde la incertidumbre es inevitable, ya sea en el ámbito del conocimiento, la moral o el futuro.
La filósofa contemporánea Victoria Camps también destaca esta idea. Para Camps, que comenta que “la ética surge precisamente en los espacios de incertidumbre, en esa tensión constante entre lo que es y lo que deseamos que sea. Esta brecha entre el ideal y la realidad es donde entra en juego la toma de decisiones éticas”. Así, la incertidumbre no es solo un problema técnico o epistemológico, sino también un desafío moral que obliga a los individuos a actuar con prudencia, reflexión y responsabilidad en medio de la duda.
El conocimiento y la verdad en la incertidumbre.
La incertidumbre filosófica también está profundamente ligada a la noción de verdad. Desde la perspectiva de la epistemología, la incertidumbre pone en cuestión el conocimiento humano y su capacidad para alcanzar la verdad. La razón científica, aunque es uno de los caminos más seguros para acercarse a la realidad, no proporciona certezas absolutas, sino verdades relativas, constantemente revisables.
El filósofo José Miguel Valle argumenta que la verdad, tal como la entendemos, no es algo total, ni alcanzable de una vez por todas. Incluso cuando creemos que hemos obtenido conocimiento sobre una parte de la realidad, siempre queda la duda de si esa verdad es parcial o incompleta, o si se ajusta plenamente al sistema más amplio en el que se inserta.
En este sentido, la incertidumbre nos debe hacer mirada hacia atrás, hacia lo ya establecido, y ponernos en la idea de que el conocimiento nunca está completo; siempre hay algo más por descubrir, y nuestras certezas temporales pueden volverse obsoletas con nuevos descubrimientos.
Este escepticismo epistemológico también está vinculado a la idea de que las herramientas del pensamiento humano (la razón, la lógica y los sentidos) están limitadas. Como dijo Zygmunt Bauman, “la oposición entre certeza e incertidumbre no es absoluta, sino gradual”. En cualquier proceso de conocimiento, nos movemos en un espectro entre la certeza total y la duda radical. La gestión ética de este espacio de incertidumbre requiere un balance entre el conocimiento disponible y la posibilidad de error.
La incertidumbre y la acción moral.
En situaciones de emergencia, como las pandemias o desastres naturales, la incertidumbre no solo afecta al conocimiento, sino también a la acción moral. Los eticistas han reflexionado sobre cómo la incertidumbre condiciona nuestras decisiones en situaciones críticas.
Uno de los mayores desafíos morales en estas situaciones es actuar sin tener toda la información necesaria. El dilema ético surge al decidir qué es lo correcto cuando los hechos no están completamente claros o cuando las consecuencias de nuestras acciones son inciertas. Hans Jonas, en su ética de la responsabilidad, advierte que “en situaciones de incertidumbre, debemos actuar con precaución, teniendo en cuenta no solo los posibles beneficios de nuestras acciones, sino también los posibles daños que podríamos causar”.
Este pensamiento es particularmente relevante en la medicina de emergencia, donde el tiempo es limitado para tomar decisiones y puede aumentar el riesgo de errores o daños no intencionados.
En este contexto, Bauman también subraya que la incertidumbre no debe ser vista como un obstáculo para la acción, sino como una condición normal de la vida moderna. El progreso científico y técnico ha aumentado nuestra capacidad para predecir y controlar ciertos aspectos de la realidad, pero también ha generado nuevas formas de incertidumbre, especialmente en sistemas complejos, como la asistencia sociosanitaria. El enfoque ético en estas situaciones debe basarse en la flexibilidad, el juicio prudente y el espíritu crítico.
El racionalismo, como corriente filosófica que enfatiza la razón como fuente principal del conocimiento, ha mantenido una relación dialéctica con la ciencia. Esta relación se vuelve particularmente interesante cuando se examina bajo la lente de la incertidumbre. La ciencia, por su naturaleza, busca constantemente respuestas a preguntas que a menudo no tienen respuestas definitivas. El racionalismo también ofrece un marco conceptual para evaluar y construir esas respuestas de certezas e incertidumbres.
Los racionalistas clásicos, como René Descartes, postularon la existencia de ideas innatas, verdades evidentes por sí mismas que servían como punto de partida para la construcción del conocimiento. Esta idea de un fundamento racional para el conocimiento ha sido fundamental para el desarrollo del método científico y, al basarse en principios universales y leyes naturales, la ciencia busca establecer un orden racional en el universo.
Si bien el racionalismo proporciona ese marco general, la ciencia aporta un método para poner a prueba y refinar esas ideas. El empirismo, que enfatiza la experiencia y la observación, se ha combinado con el racionalismo para crear el método científico. Este método implica la formulación de hipótesis, la realización de experimentos y la comparación de los resultados con las predicciones teóricas, que ayuden a reducir la incertidumbre.
Karl Popper explicaba que «Una teoría solo puede ser falsada, nunca verificada definitivamente», e introdujo el concepto de falsabilidad como criterio de demarcación entre la ciencia y la pseudociencia.
La incertidumbre, sin embargo, es inherente a la investigación científica. A pesar de los avances, siempre hay preguntas sin respuesta y teorías que pueden ser refutadas. El racionalismo, al buscar certezas, parece entrar en conflicto con esta realidad. Sin embargo, el racionalismo crítico, desarrollado por filósofos como Popper, ofrece una solución. La ciencia no busca verdades absolutas, sino teorías que resistan los intentos de falsación.
Popper reconoce la naturaleza provisional del conocimiento científico y la importancia de la crítica y la revisión constante, estableciendo el conocimiento científico como conjetural y refutable.
Si bien el racionalismo está estrechamente vinculado con la ciencia, aquel proporciona un marco conceptual para la investigación científica, mientras que la ciencia ofrece un método para poner a prueba y refinar las ideas racionales. La incertidumbre, lejos de ser un obstáculo, es una característica esencial del proceso científico en el camino al conocimiento de las certezas. Al reconocer la naturaleza provisional del conocimiento y la importancia de la crítica, la ciencia y el racionalismo se complementan y enriquecen mutuamente.
En resumen, el racionalismo y la ciencia, aunque diferentes, comparten el objetivo de comprender el mundo que envuelve al ser humano. Ambos reconocen la importancia de la razón, pero también valoran la experiencia, la imaginación y la crítica. La incertidumbre, lejos de ser un problema, es una oportunidad para el avance del conocimiento.
Si bien la racionalidad es fundamental en el desarrollo de la ciencia y el conocimiento de determinadas certezas, autores como Albert Einstein subrayaron la importancia de la creatividad y la intuición en la construcción de teorías científicas. Estando tan enlazados razón y ciencia, la imaginación y la intuición también desempeñan un papel crucial. Grandes avances científicos son el resultado de un «salto creativo» que va más allá de la lógica formal.
El valor de la imaginación y la intuición en la incertidumbre.
Si bien la racionalidad es esencial para enfrentar la incertidumbre, la filosofía también reconoce el papel de la imaginación.
La imaginación, a menudo considerada un mero juego de la mente, adquiere una dimensión profundamente filosófica cuando se la examina en el contexto de la incertidumbre. En un mundo marcado por la complejidad y la constante evolución, la capacidad de imaginar se convierte en una herramienta indispensable para navegar por los desafíos que plantea el futuro.
La filosofía ha reflexionado desde tiempos inmemoriales sobre la naturaleza de la realidad y el papel del conocimiento en nuestra vida. Descartes, por ejemplo, con su célebre frase «pienso, luego existo», nos invita a poner en duda todo aquello que no sea evidente para nuestra razón, pero al mismo tiempo, reconoce el poder de la mente para crear ideas y conceptos que van más allá de lo inmediatamente perceptible.
Kant, por su parte, destacó el papel de la imaginación en la construcción de nuestro conocimiento. Según él, la imaginación es la facultad que nos permite sintetizar los datos de los sentidos y construir conceptos universales. En este sentido, la imaginación no es solo una facultad creativa, sino también una condición necesaria para el pensamiento racional.
En el siglo XX, filósofos como Sartre y Camus subrayaron la importancia de la libertad individual y la responsabilidad personal. Para Sartre, la existencia precede a la esencia, lo que significa que somos libres de definirnos a nosotros mismos a través de nuestras elecciones. La imaginación, en este contexto, se convierte en una herramienta fundamental para proyectar posibles futuros y tomar decisiones que den sentido a nuestra vida.
Camus, por su lado, planteó la cuestión del absurdo de la existencia humana en un universo indiferente. Sin embargo, también afirmó que el hombre debe rebelarse contra este absurdo y encontrar un significado en su vida a través de la acción y la creación. La imaginación, en este caso, es el motor que impulsa al individuo a trascender su condición y a construir un mundo más justo y humano.
En la actualidad, la incertidumbre se ha convertido en una constante en nuestras vidas. Los avances tecnológicos, los cambios sociales y los desafíos ambientales nos obligan a replantearnos constantemente nuestras creencias, conocimientos y valores. En este contexto, la imaginación se vuelve aún más importante.
La imaginación nos permite visualizar diferentes futuros posibles y evaluar las consecuencias de nuestras acciones. Para fomentar la creatividad, la imaginación es fuente de innovación y creatividad, dos cualidades esenciales para encontrar soluciones a los problemas complejos que enfrentamos.
A su vez, el desarrollo de nuestra resiliencia al imaginar situaciones difíciles y encontrar formas de superarlas, desarrollamos una mayor capacidad para enfrentar los desafíos e incertidumbres de la vida.
La imaginación no es una mera fantasía, sino una herramienta esencial para comprender el mundo y dar forma a nuestro futuro. Al cultivar nuestra imaginación, podemos superar los límites de nuestro conocimiento y encontrar nuevas soluciones a los desafíos que enfrentamos.
El horizonte de la reflexión humana trasciende los límites del método científico, pues siempre es legítimo valorar su significado para nosotros, y su relación con los fines hacia los que puede orientarse la vida humana. Es aquí donde cobran relevancia las humanidades, que no deberían temer el avance de las ciencias empírica (J.M. Valle).
El horizonte de la reflexión humana trasciende los límites del método científico, así Valle reconoce que la ciencia, con su enfoque en lo empírico y lo observable, tiene limitaciones inherentes. La reflexión humana, sin embargo, abarca un espectro mucho más amplio, incluyendo preguntas sobre el sentido de la vida, la moralidad, la belleza y la existencia misma.
Siempre es legítimo valorar su significado para nosotros, y su relación con los fines hacia los que puede orientarse la vida humana: enfatiza la importancia de asignar valor a las cosas y de reflexionar sobre cómo nuestras acciones se alinean con nuestros objetivos en la vida. Esto va más allá de una mera descripción objetiva de la realidad, que es el enfoque de la ciencia.
Es aquí donde cobran relevancia las humanidades: Valle señala que las disciplinas humanísticas, como la filosofía, la literatura, la historia y las artes, son las encargadas de explorar estas dimensiones más profundas de la experiencia humana, que no deberían temer el avance de las ciencias empíricas. Las humanidades deben no sentirse amenazadas por el progreso científico, sino a reconocer que ambos son complementarios y pueden enriquecerse mutuamente.
La ciencia y las humanidades son como dos caras de la misma moneda buscando comprender el mundo y el lugar que ocupamos en él. La ciencia nos proporciona herramientas para describir y explicar la realidad, mientras que las humanidades nos ayudan a darle sentido y valor.
En el planteamiento de los problemas complejos que enfrenta la humanidad (incertidumbres), como los relativos a la sanidad, se hace preciso realizar un enfoque interdisciplinario, incluyendo una comprensión integral que combine los conocimientos de diversas disciplinas, tanto científicas como humanísticas.
Las humanidades nos permiten plantear y explorar preguntas fundamentales sobre la naturaleza de la realidad, el bien y el mal, y el significado de la existencia, que no pueden ser respondidas por la ciencia aisladamente.
Incluso los hombres dedicados a la ciencia científicos son personas con valores, creencias y emociones que influyen en su trabajo, lo que convierte a la propia ciencia, no en una actividad puramente objetiva, sino que está arraigada en el contexto cultural y social.
Carlos Alberto Blanco Pérez en su ensayo “Tres incertidumbres fundamentales”, describe tres niveles de incertidumbre básicos, la del conocimiento, la de la acción y la de la finalidad. En la incertidumbre del conocimiento se centra en la filosofía del saber, la verdad y la búsqueda. “No hay nada más noble que buscar la verdad y compartirla, pero nada más difícil que alcanzar una verdad permanente, una certeza genuina sobre el mundo y la vida humana”, y en el caso de la ciencia no puede ser otra que la búsqueda de la verdad sobre la naturaleza y sus leyes.
Pero nunca podremos estar plenamente seguros de que nos muestran la realidad tal cual es, sin interferencias de nuestra subjetividad, de nuestra percepción y del sistema de categorías lógicas que empleamos para organizar nuestras percepciones. En términos de Immanuel Kant correspondería a la pregunta ¿qué es lo que supuestamente sabemos?
La satisfacción de las predicciones científicas no determina si el poder anticipatorio es absoluto, y si las leyes descubiertas se cumplen siempre, en todo lugar y en todo instante, implicando lo futurible.
Por incertidumbre sobre la acción entiende la imposibilidad de determinar con seguridad absoluta qué es lo bueno y qué es lo malo, y por tanto de precisar con certeza plena de qué manera debe orientarse la acción humana.
La ética no puede aportar verdades absolutas, no puede fundamentar, con los atributos de necesidad y universalidad, nuestro sentido del deber. Immanuel Kant lo expresaría como ¿qué debemos hacer?
En la incertidumbre de los fines, se enfrenta al propósito de los resultados o fines del conocimiento y de las acciones humanas y la ausencia de certeza sobre el fin de nuestros conocimientos y nuestras acciones y hacia donde nos llevan, tanto lo que conocemos, como lo que hacemos, que estará en relación con los límites que establezcamos y el sistema de referencia de nuestra conciencia. Kant completaría su interrogante del siguiente modo ¿Qué podemos esperar?
La búsqueda del conocimiento y el sesgo de confirmación (Daniel Kahneman)
Una de las circunstancias que pueden alterar la percepción de realidad es la creación de sesgos cognitivos, como medio de afrontar o eludir la incertidumbre, y así lo hemos podido comprobar en las situaciones vividas durante la pandemia. El psicólogo Daniel Kahneman, premio Nobel de Economía, dedicó gran parte de su carrera a estudiar los sesgos cognitivos que influyen en la forma en que los humanos tomamos decisiones. Uno de los sesgos más estudiados y relevantes es el sesgo de confirmación.
El sesgo de confirmación es la tendencia natural de las personas a buscar, interpretar y recordar información que confirme nuestras creencias, expectativas o hipótesis preexistentes, mientras que tendemos a ignorar, minimizar o distorsionar la información que las contradice. En otras palabras, es como si tuviéramos unos anteojos con los que solo vemos lo que queremos ver.
Existen varias razones por las cuales se produce este sesgo, por un lado, se desarrolla en efecto de eficiencia cognitiva, por el que nuestro cerebro, que es un órgano diseñado para economizar recursos, busca y procesa información que confirma nuestras creencias requiriendo menos esfuerzo cognitivo que considerar alternativas. Por otro lado, la motivación basada en nuestras creencias, autoestima o intereses tienden a confirmar las creencias que refuerzan nuestra identidad y nos proporciona una sensación de seguridad.
Por último, es la disponibilidad de referencias previas por la que tendemos a recordar con mayor facilidad la información que coincide con nuestras creencias, ya que es más accesible en nuestra memoria.
Se trata pues, el sesgo cognitivo de un concepto facilitador de errores, sin confirmación racional, que permite rehuir el esfuerzo y la búsqueda de la verdad, también conocido como “efecto Richelieu”, que ha hecho estragos durante la pandemia de COVID19.
02 | 03 | 03 Fundamentación psicológica de la incertidumbre
- Efectos de la incertidumbre en la toma de decisiones.
- El impacto emocional en situaciones de crisis (ansiedad, temor, caos).
- Mecanismos psicológicos de afrontamiento (adaptación, gestión de la incertidumbre).
El fenómeno de la incertidumbre constituye un elemento inherente a la experiencia humana, pues incide de manera significativa en la cognición, las emociones y los comportamientos, tanto a nivel individual como colectivo. Su omnipresencia se debe a la influencia decisiva que ejerce en los procesos de toma de decisiones, la configuración de las interacciones sociales y la percepción de seguridad y predictibilidad en el entorno.
De ese modo, la interacción constante con la incertidumbre desafía la capacidad para planificar y actuar con eficacia. El impacto emocional en situaciones de incertidumbre y crisis es uno de los aspectos más críticos que afecta tanto a los individuos como a los grupos en momentos de emergencia, como desastres naturales, pandemias o situaciones de guerra. En estos contextos, la ansiedad, el temor y la desorganización no solo afectan el bienestar mental de las personas, sino que también influyen directamente en su capacidad para tomar decisiones, afrontar el estrés y mantener su funcionamiento cotidiano.
La ansiedad es una respuesta emocional común en tiempos de crisis. Se manifiesta cuando las personas enfrentan una incertidumbre extrema o la sensación de peligro inminente. Durante una crisis, el entorno se vuelve impredecible, lo que incrementa la percepción de amenaza. Este estado de alerta continua provoca una hiperactivación del sistema nervioso que desencadena respuestas fisiológicas, como el aumento del ritmo cardíaco, respiración acelerada y tensión muscular. Estos síntomas son respuestas evolutivas que preparan al cuerpo para una posible «lucha o huida».
Sin embargo, la ansiedad prolongada tiene efectos negativos. En emergencias prolongadas o mal gestionadas, la ansiedad puede llevar a agotamiento emocional, dificultades para concentrarse y trastornos del sueño, limitando la capacidad de respuesta eficaz.
Desde el punto de vista psicológico, la ansiedad en situaciones de crisis también se relaciona con la incertidumbre. Cuando las personas no saben qué esperar o no tienen suficiente información, la ansiedad aumenta. En contextos sociosanitarios, como una pandemia, la ansiedad puede ser exacerbada por la falta de confianza en las instituciones o la ausencia de protocolos claros. Esto puede generar pánico, acentuando la propagación de rumores y desinformación, lo que agrava el miedo colectivo.
En situaciones de miedo extremo, la razón se ve afectada, y las personas confían en las señales que les envía su entorno, en lugar de tomar decisiones reflexivas. Además, el temor puede llevar a respuestas extremas, como la parálisis emocional, y si la situación se percibe como abrumadora o insuperable, algunas personas pueden experimentar una desconexión emocional que las inhabilita para actuar. Esta sensación de impotencia es frecuente en desastres masivos o pandemias globales, donde el individuo siente que no tiene control sobre los eventos a su alrededor.
Mecanismos de afrontamiento
A pesar de la intensa carga emocional que conllevan las crisis, el ser humano también poseen mecanismos psicológicos para afrontar situaciones extremas. Así la resiliencia, entendida como la capacidad para adaptarse positivamente a la adversidad, permite mantener la calma y a reorganizarse mentalmente ante la situación de crisis e incertidumbre.
El apoyo social a través de la búsqueda de apoyo emocional en familiares, amigos o comunidades es clave para mitigar el impacto negativo de la crisis de emergencias con gran incertidumbre, y ese sentido de comunidad puede amortiguar los efectos del caos y el temor, proporcionando un sentido de pertenencia y protección.
La forma de gestionar el estrés mediante técnicas definidas de respiración, la meditación o el ejercicio físico son formas en que se puede regular el sistema emocional y limitar la ansiedad durante tiempos de incertidumbre.
Del mismo modo, la búsqueda de un sentido del cometido o del compromiso a través de un propósito claro, como ayudar a otros o participar en la solución de la crisis, suelen experimentar una mejor regulación emocional. El hecho de sentirse útiles o necesarios puede disminuir la sensación de desorganización interna.
02 | 03 | 04 Fundamentación sociológica de la incertidumbre
- La interdependencia entre actores en la atención sanitaria.
- Gestión de la incertidumbre en sistemas complejos adaptativos (Diagrama de Stacey).
- El concepto de justicia y equidad en la distribución de recursos.
Desde un punto de vista sociológico, las emergencias de salud pública exponen la complejidad de los sistemas de atención sociosanitaria. La interdependencia entre profesionales sanitarios, pacientes y el entorno sociosanitario se vuelve crucial, ya que todos los actores deben gestionar simultáneamente la incertidumbre.
Aquí surge la importancia de conocer herramientas de ayuda, como el Diagrama de Stacey, que permite seleccionar las acciones más adecuadas en sistemas complejos adaptativos basados en el grado de certeza y nivel de acuerdo sobre la situación
El sociólogo polaco Zygmunt Bauman, en su concepto de «sociedad líquida», (“Modernidad y ambivalencia”) reflexiona sobre la precariedad y la incertidumbre como características intrínsecas de nuestra época. En el contexto de una emergencia sociosanitaria, Bauman se extiende a comprender la desorientación y el miedo al lado de la incertidumbre al generar sensaciones negativas, al desestabilizar las estructuras y rutinas que nos proporcionan seguridad. Pero en momentos de crisis, la tendencia hacia la individualización exacerbada se acentúa, dificultando la construcción de respuestas colectivas y solidarias.
Las emergencias pueden poner en cuestión nuestras frágiles identidades y nuestros sistemas de creencias, generando una sensación de pérdida y desubicación.
También destaca tres niveles de gestión de la incertidumbre:
- El técnico, por el que la adecuación de los procedimientos y obtención de información son útiles para las certezas posibles para la ciencia
- El metodológico, referido a la destreza de la práctica y al manejo y valoración de la información, que podríamos denominar como calidad técnica y calidad profesional
- El epistemológico, por el que se pregunta hasta qué punto el modelo es fiable, completo y si es suficiente para la toma de decisiones clínicas
La incapacidad de las categorías modernas para capturar la realidad compleja y el deseo de control generan tensiones entre el orden y el desorden, la claridad y la ambigüedad. Bauman nos invita a reconsiderar nuestra relación con la incertidumbre y a aceptar que, en lugar de ser una amenaza, la ambivalencia es una parte esencial de la vida social y personal.
El sociólogo Alfred Schutz (“Las estructuras del mundo de la vida”), por su parte, ofrece herramientas para comprender cómo los individuos construyen su realidad social a través de la interacción y la interpretación de los significados. En el marco de una emergencia, Schutz analiza la percepción de la misma y la respuesta a ella que se construye socialmente, a través de la interacción con otros y de los medios de comunicación. Mantiene que, en situaciones de crisis, el conocimiento científico y el conocimiento cotidiano coexisten y se entrelazan de manera compleja, generando a menudo ambigüedad y confusión.
Considera Schutz que las interacciones interpersonales directas desempeñan un papel fundamental en la construcción de significados compartidos y en la coordinación de acciones colectivas.
Podría afirmarse que la incertidumbre en situaciones de emergencia sociosanitaria desestabiliza las estructuras sociales y las identidades individuales produciendo en algún modo desorientación y modificando los marcos de referencia para interpretar la realidad.
La emergencia en sí, crea un contexto en el que los individuos deben negociar nuevos significados y construir nuevas formas de relacionarse entre sí. Sin embargo, pese a esta aparente confluencia operativa, suelen exacerbarse las desigualdades existentes, afectando de manera desproporcionada a los grupos más vulnerables, poniendo a prueba la capacidad de las instituciones para responder a las necesidades de la población, siendo la adecuada y prudente gestión de la crisis y la comunicación con la población fundamentales para mantener la confianza en las instituciones.
En resumen, la incertidumbre en situaciones de emergencia sociosanitaria es un fenómeno complejo que afecta a múltiples dimensiones de la vida social.
Metodológicamente la adaptación de las situaciones al diagrama de Stacey, en el que se contemplan el nivel de incertidumbre y la complejidad, puede contribuir a ubicar en contexto el sistema complejo basado en los grados de certeza y el nivel de acuerdo sobre las acciones del tema en cuestión.
Las emergencias sociosanitarias habitualmente se encuentran enmarcadas en los sistemas de tomas de decisión complejas, y en esta zona, los enfoques tradicionales no suelen ser muy efectivos, sino que es la zona de una alta creatividad, innovación y ruptura con el pasado para crear nuevas formas las necesarias para una adecuada respuesta.

En un contexto de contingencias y crisis ambientales, la lista de verificación desarrollada por De Marchi, B. (1995) apoya la identificación y clasificación de diferentes tipos de incertidumbre. Se acompaña de una dimensión ética en la toma de decisiones y el manejo de la incertidumbre cuando está en juego la vida de otros (por ejemplo, la decisión de aprobar nuevos medicamentos o productos que pueden tener consecuencias inciertas para la salud humana y el medio ambiente).
Durante más de 100 años se ha intentado diferenciar el riesgo que es medible, de lo que se denomina la incertidumbre verdadera que queda lejos de la opción de medida. En este contexto, Tannert et al. (2007) desarrollaron el «Igloo de la incertidumbre«, en el que realiza una gestión ética de los peligros y los riesgos se discriminan en el campo de la incertidumbre: un peligro está presente independientemente de la elección, mientras que un riesgo se acepta o se impone opcionalmente.

El «iglú de la incertidumbre» puede analizarse como una compleja metáfora que aborda la manera en que las personas enfrentan situaciones de incertidumbre, tanto a nivel individual como colectivo. Un análisis más profundo involucra explorar los mecanismos psicológicos y sociales que intervienen en este concepto, así como sus implicaciones en nuestra capacidad para adaptarnos al cambio y al caos. Este iglú, metafóricamente entendido, sería un refugio construido en un entorno hostil y frío, un espacio donde las condiciones son impredecibles y amenazantes. En el contexto de la incertidumbre, este simboliza la tendencia humana a buscar seguridad, estructura y control en un mundo lleno de incertidumbres. Las personas, al construir un «igloo», están creando una barrera psicológica o emocional que les brinda una sensación de seguridad temporal.
Pero, también sugiere que, para enfrentar la incertidumbre de manera efectiva, eventualmente debemos salir de él, reconocer que el refugio es temporal y que la incertidumbre es una constante en la vida, clave para desarrollar formas más profundas y duraderas de enfrentamiento.
La pandemia de COVID-19 ha sometido a una gran presión a los sistemas sanitarios, los hospitales y el personal médico. Basándose en observaciones Haier y Meyer teorizaron un modelo general de toma de decisiones rápidas que da sentido a la creciente complejidad, los riesgos y el impacto de la falta de pruebas (incertidumbre). Al adaptar los algoritmos de toma de decisiones, la dirección, los médicos, las enfermeras y otros profesionales sanitarios tuvieron que adentrarse en un territorio desconocido mientras abordaban desafíos prácticos y resolvían conflictos normativos (legales y éticos). Durante la pandemia, esto dio lugar a incertidumbres en la toma de decisiones para los profesionales sanitarios. Este modelo idealizado se basa en el riesgo que anticipa estos cambios en los procedimientos de toma de decisiones y los marcos de valores subyacentes. El modelo de doble pirámide visualiza las adaptaciones procedimentales previsibles. Esto no solo ayuda a los profesionales a garantizar la continuidad operativa en una crisis, sino que también contribuye a mejorar los fundamentos conceptuales de la resiliencia de la atención sanitaria durante la próxima pandemia o situaciones de crisis futuras similares.
Por un lado, identifica los diferentes riesgos, las fuentes de incertidumbre, las opciones o perspectivas de aquella, las cuantifica en lo posible, realiza un análisis casuístico y finaliza con una conclusión a ejecutar.


02 | 03 | 05 Implicaciones éticas de la incertidumbre en emergencias sociosanitarias
- Adaptación de principios éticos en situaciones de emergencia sociosanitaria.
- Beneficencia y no-maleficencia.
- Autonomía y consentimiento informado.
- Justicia y equidad en la toma de decisiones.
La incertidumbre es un estado cognitivo de reconocimiento del entendimiento incompleto, de una situación o evento, los cuales conllevan la posibilidad de efectos adversos y consecuencias (Dhawale, Steuten, Deeg, 2017). El concepto en sí mismo, no tiene una cualidad ética, más bien refleja “un atributo inherente a la situación”.
Las decisiones sobre la estrategia de tratamiento óptima para cada paciente siguen siendo un desafío, dado que todas las proyecciones pronósticas se basan en estadísticas. El reto consiste en identificar los parámetros que caracterizan a los pacientes individuales como posibles respondedores o no respondedores y, por lo tanto, determinar el pronóstico. Tanto los profesionales de la medicina como los pacientes se enfrentan a la incertidumbre del éxito del tratamiento con cualquier estrategia en una enfermedad particular y con el impacto del tratamiento en el pronóstico general.
La incertidumbre es una constante inherente a la toma de decisiones en medicina con la que el médico se acostumbra a convivir y que ha de gestionar. Nuestra capacidad para ello dependerá de diferentes factores: 1 el problema clínico, 2 el entorno, y 3 las características personales de los dos agentes (paciente y médico).
Muchos factores contribuyen a la incertidumbre en situaciones de emergencia, entre ellos fundamentalmente el tiempo limitado en la toma de decisiones, los recursos limitados, la información contradictoria o incompleta, la variabilidad de condiciones médicas individuales, y la rápida modificación de las realidades clínicas.
La pandemia de COVID-19 ha revelado ciertas carencias en la formación de los profesionales sanitarios, entre ellos, la falta de preparación para lidiar con la incertidumbre. A pesar de la importancia de la evidencia científica, ésta a menudo es provisional y está sujeta a cambios. La comunicación de esta incertidumbre se vuelve entonces un desafío ético crucial. Los profesionales de la salud deben encontrar un equilibrio entre la necesidad de transmitir información precisa y la de evitar generar alarma innecesaria. La transparencia y la honestidad son fundamentales para construir una relación de confianza con los pacientes y la comunidad.
La formación ética es fundamental para que los profesionales de la salud puedan enfrentar los desafíos éticos que surgen en su práctica diaria. Una formación adecuada les permitirá reconocer dilemas éticos, identificar las situaciones en las que están en juego valores y principios morales, analizar las opciones, evaluar las diferentes alternativas y sus consecuencias, tomar decisiones informadas, basar sus decisiones en principios éticos sólidos y en la evidencia científica disponible, comunicar eficazmente, explicando sus decisiones a los pacientes y sus familias de manera clara y comprensible.
Por ello, la bioética se muestra como una parte integral de la formación de todos los profesionales de la salud, desde estudiantes hasta profesionales experimentados.
En medicina, la incertidumbre es una constante inevitable, especialmente en situaciones de emergencia, en las que el tiempo para tomar decisiones es limitado y la información es incompleta o contradictoria. Aquí, los profesionales sanitarios se enfrentan a la falta de certezas tanto en términos de diagnóstico como en los posibles resultados de los tratamientos.
Este enfoque conecta con lo que mencionamos previamente sobre la imprevisibilidad y la contingencia en la vida humana, donde los profesionales deben lidiar con una gran variedad de variables que no siempre pueden controlar. Las decisiones en estos contextos deben estar basadas en principios éticos sólidos como la beneficencia, la no-maleficencia y la justicia, pero que a menudo requieren ser reinterpretados en función del contexto específico de cada emergencia.
Un concepto a integrar en la práctica de la medicina, es la Flexibilidad Ética en contextos de incertidumbre, que implica que, aunque los principios de ética médica son universales, su aplicación no siempre puede ser rígida o absoluta en situaciones de crisis. En su lugar, los profesionales implicados deben ser capaces de adaptar sus decisiones al contexto particular, evaluando los riesgos y beneficios de cada acción en función de la información disponible, aun cuando esta información sea incompleta.
Este enfoque de adaptación ética es consistente con las ideas filosóficas de Hans Jonas, quien en su ética de la responsabilidad plantea que, en situaciones donde no podemos prever todas las consecuencias de nuestras acciones, debemos actuar con precaución y evitar causar daño irreparable. La prudencia y la responsabilidad se convierten, entonces, en valores éticos centrales en escenarios de incertidumbre.
Los profesionales sanitarios, especialmente en situaciones de emergencia, no solo deben basarse en los principios éticos y en la ciencia, sino también en su experiencia y capacidad de tomar decisiones rápidas en entornos cambiantes.
En este aspecto se refuerza lo que se mencionó previamente sobre la importancia de la intuición y la imaginación en la toma de decisiones éticas bajo la presión de la incertidumbre. Aunque la razón y el conocimiento científico son esenciales, en situaciones de crisis, los profesionales a menudo deben confiar en su intuición para tomar decisiones que equilibren los riesgos y beneficios, buscando siempre el mayor bienestar para el paciente.
Afrontando la dimensión bioética de la incertidumbre frente a una situación de incertidumbre médica, el profesional sanitario como agente moral debe asumir que esta podrá ser manejada mediante el aprendizaje y la investigación, la identificación del peligro y la gestión del riesgo, o la aceptación de la imposibilidad para el conocimiento.
Los tres elementos adquieren categoría moral, ya sea porque el sujeto moral individual o grupal puede elegir acceder al conocimiento, participar en planes de mejora, o porque puede cambiar la ruta de acción hacia intervenciones más seguras y certeras.
En la misma línea, durante la pandemia de COVID-19 hemos podido apreciar que en el mundo occidental ha existido una rápida adaptación y realismo mediante cambios en el modelo de atención, pasando rápidamente de la «medicina posmoderna occidental», con la que estábamos familiarizados, a la «medicina de catástrofe y supervivencia».
La expansión de redes de conocimiento y de criterio ante una nueva enfermedad que se ha presentado con múltiples caras, y ha permitido adquirir conocimiento sobre ella con rapidez, ha sido imprescindible para una respuesta comunitaria.
Y, a su vez se ha proporcionado un soporte a través del desarrollo de estrategias para mantener y mejorar actitudes, habilidades y esfuerzos de los trabajadores de la salud (recursos materiales y psicológicos).
02 | 03 | 06 El dilema de la autonomía en la incertidumbre
En muchos casos, la falta de información suficiente puede hacer que las decisiones compartidas entre el médico y el paciente sean difíciles de implementar. Esto plantea un desafío ético significativo, ya que el consentimiento informado, un principio básico de la bioética, puede no ser completamente viable en situaciones donde no se dispone de tiempo o de toda la información.
Se propone que en estos casos los médicos deben actuar «en el mejor interés» del paciente, aplicando el principio de beneficencia y buscando minimizar el daño.
En las situaciones en las cuales el nivel de evidencia médica disponible es bajo o muy bajo, debe establecerse un manejo moral de la incertidumbre, según la cual, habría una transición de una medicina basada en la evidencia hacia una medicina basada en la beneficencia, que se fundamentará en tres elementos fundamentales, el mejor interés del paciente, en los principios de racionalidad y proporcionalidad terapéutica, y en la evitación del daño y de la futilidad.
02 | 03 | 07 Beneficencia y No-maleficencia en situaciones de emergencia
El desconocimiento de todos los aspectos puede provocar que un tratamiento agresivo determine más daño del previsto y deseable, por lo que la incertidumbre exige una evaluación cuidadosa que reduzca los riesgos, minimizando los potenciales daños.
El principio de beneficencia exige que los profesionales actúen en el mejor interés de los pacientes o de las poblaciones afectadas, promoviendo su bienestar y aliviando el sufrimiento. En situaciones de emergencia, este principio implica tomar decisiones que maximicen el beneficio para el mayor número de personas posible, incluso en circunstancias donde los recursos son limitados y la información es incompleta.
En estos contextos, la beneficencia se traduce en acciones que buscan salvar vidas, y en situaciones de emergencia, una de las prioridades es concretamente eso. Esto puede implicar intervenciones rápidas y decisivas, como el triaje en situaciones de catástrofe, donde se da prioridad a los pacientes que tienen mayor posibilidad de sobrevivir con atención inmediata, debiendo evitarse la posible discriminación circunstancial o de individuos más vulnerables. Los profesionales de la salud deben esforzarse por reducir el dolor y el malestar, ya sea físico o psicológico, y en una emergencia, proporcionar cuidados paliativos y apoyo emocional puede ser tan importante como las intervenciones médicas más invasivas.
En algunos casos, el enfoque de la beneficencia no solo se centra en salvar vidas, sino en devolver a las personas a un estado funcional adecuado, ayudándolas a recuperar la salud y la capacidad de valerse por sí mismas.
Este principio requiere una evaluación continua de los beneficios potenciales frente a los riesgos, así como una atención constante a las necesidades de las personas más vulnerables, incluidas las poblaciones marginadas o con discapacidades. La beneficencia también se extiende más allá del tratamiento físico, involucrando el apoyo psicológico y social para ayudar a las personas a enfrentar la crisis y adaptarse a las secuelas.
El principio de no maleficencia exige que los profesionales eviten causar daño intencionado o previsible a los pacientes o a las poblaciones afectadas. En situaciones de emergencia, donde las decisiones deben tomarse rápidamente y con información limitada, este principio se convierte en un desafío, ya que existe un riesgo elevado de que las intervenciones médicas, logísticas o de asistencia puedan tener consecuencias no deseadas.
En una crisis, algunas decisiones terapéuticas pueden ser apresuradas o improvisadas, lo que aumenta el riesgo de causar daño, por lo que los profesionales deben esforzarse en garantizar que las acciones emprendidas, como los tratamientos médicos, sean seguras y apropiadas para las condiciones específicas de los pacientes. Esto incluye evitar procedimientos invasivos cuando no se cuenta con los recursos necesarios para garantizar su éxito o seguridad.
En situaciones de emergencia, donde los sistemas de atención médica pueden estar colapsados, es fundamental evitar eventos secundarios, como la transmisión de enfermedades debido a la falta de protocolos adecuados de seguridad. También es esencial que la distribución de ayuda no cause conflictos entre la población afectada, lo que podría exacerbar la crisis.
Las decisiones tomadas durante una emergencia pueden tener implicaciones duraderas para la salud física y mental de las personas, como en el caso de la administración de ciertos tratamientos de respuesta no contrastada determinen secuelas permanentes que puedan afectar a los pacientes en el futuro, debiendo igualmente evaluarse si los beneficios inmediatos justifican los posibles efectos adversos a largo plazo.
El principio de no maleficencia también impone una responsabilidad moral adicional en cuanto a la evaluación de los recursos disponibles. En situaciones de escasez, como en desastres o crisis humanitarias, tomar decisiones apresuradas o mal informadas puede agravar el sufrimiento.
Uno de los mayores desafíos en situaciones de emergencia es el equilibrio entre los principios de beneficencia y no maleficencia. A menudo, las circunstancias requieren que los profesionales tomen decisiones difíciles donde el bienestar de los pacientes debe sopesarse frente a los riesgos inherentes de ciertas acciones.
02 | 03 | 08 Justicia y equidad en la toma de decisiones
La pandemia de COVID-19 ha puesto de manifiesto la importancia de la bioética en situaciones límite, como la asignación de recursos escasos (ventiladores, camas de UCI) y la priorización de pacientes. Djulbegovic destaca la necesidad de protocolos claros y transparentes para tomar estas decisiones, siempre teniendo en cuenta los principios éticos.
La bioética proporciona un marco ético para la toma de decisiones en situaciones complejas y controvertidas, como las que surgen en cuidados intensivos, cuidados paliativos, personas vulnerables o al final de la vida. En estos casos, la bioética ayuda a clarificar los valores, poder identificar los valores en conflicto, evaluar las diferentes opciones disponibles y sus posibles consecuencias, así como justificar decisiones, proporcionando argumentos sólidos para razonar las decisiones tomadas y las circunstancias particulares de cada caso.
El artículo de Djulbegovic “Ethics of Uncertanty” menciona el papel fundamental que juega el juicio profesional en la gestión de la incertidumbre. Los profesionales de la salud, especialmente en situaciones de emergencia, no solo deben basarse en los principios éticos y la ciencia, sino también en su experiencia y capacidad de tomar decisiones rápidas en entornos cambiantes.
Para un correcto desarrollo de las decisiones adecuadas es importante promover la comunicación entre los profesionales de la salud, los pacientes y sus familias, asegurando que éstas se tomen de manera compartida. Pero una comunicación veraz, que huya de una información sesgada, como la que también se ha producido durante la pandemia que no ha ayudado especialmente en el manejo de la incertidumbre y que también ha afectado negativamente en la opinión pública. Pero también la comunicación ha ayudado a identificar precisamente aquellos dilemas éticos, que estaban permitiendo la discriminación en el acceso a los recursos, cuando la incertidumbre afectaba al diagnóstico, al tratamiento y también la evolución de disponibilidad de aquellos.
Las complejas decisiones que deben tomarse situaciones de escasez de recursos (como la asignación de respiradores o camas de hospital) se intrinca la inexistencia de certezas, determinando nuevos problemas éticos, en los que la reflexión ética puede ayudar a resolver adecuadamente. El dúo de incertidumbre y escasez de recursos pueden constituir un obstáculo insalvable sin la ayuda de la reflexión bioética, para una correcta justicia distributiva.
La justicia distributiva en situaciones de incertidumbre en urgencias debe aplicarse igualmente en el ámbito de la investigación clínica, permitiendo el acceso a estudios que ayuden a encontrar terapias efectivas que sean útiles para toda la sociedad.
El concepto de incertidumbre en situaciones de emergencia debe integrarse en la capacitación de los profesionales de la medicina como circunstancia consustancial al desarrollo de la misma, para asociar elementos de ayuda en las tomas de decisión ética, con ayuda de la reflexión bioética y como oportunidad y reto para considerar los valores de la persona.
[…] Pero lo admirable es que el hombre siga luchando a pesar de todo y que, desilusionado o triste, cansado o enfermo, siga trazando caminos, arando la tierra, luchando contra los elementos y hasta creando obras de belleza en medio de un mundo bárbaro y hostil. Esto debería bastar para probarnos que el mundo tiene algún misterioso sentido y para convencernos de que, aunque mortales y perversos, los hombres podemos alcanzar de algún modo la grandeza y la eternidad.
ERNESTO SABATO. Ensayo «Hombres y engranajes» (1951)